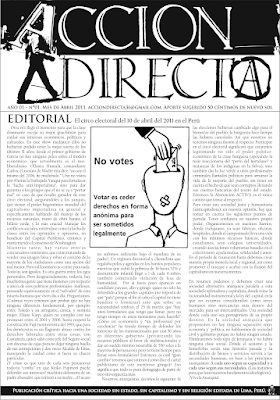ANARQUISMO
EN PERÚ: BARCO A LA DERIVA
Proponemos
construir, procesalmente, la autogestión, el autogobierno, la democracia
directa, ejercida en comunidades libres de hombres libres.
Jaime
Llosa, Un socialismo difícil
INTRODUCCIÓN
El
título de este ensayo debería ser “Anarquismo en Lima”, pues en ciudades como
Cusco, Arequipa, etc., se han venido desarrollando, en los últimos años,
proyectos interesantes que entroncan con las propuestas del buen vivir y la
búsqueda del bien común (sumac kawsay).
No
cabe duda de que el movimiento libertario en el Perú tiene su apogeo en las tres
primeras décadas del siglo XX (con su corolario de la conquista de las 8 horas
en todo el Perú en 1919 y la creación de federaciones obreras de carácter
regional), aunque un hilo conductor o continuidad histórica se aprecia hasta
las décadas de 1960 y 1970, a despecho de los historiadores oficiales como
Piedad Pareja que decretan la “muerte” del anarquismo en 1930 a partir del
surgimiento del Partido Aprista Peruano y del Partido Comunista. Para los
historiadores oficiales y estudiosos (como García Salvatecci y Luis Tejada), el
anarquismo en Perú sería asimilado por el denominado “partido del pueblo” a
partir de 1930.
1960 y 1970
Los
anarcosindicalistas tuvieron presencia en el gremio de panaderos (Federación
Obrera de Panaderos Estrella del Perú) hasta la década de 1970, según
testimonio de Miguel Tauro, exsecretario general de las Juventudes Comunistas a
comienzos de los 60 y posterior militante de la Unión de Trabajadores
Comunistas Libertarios. Teobaldo Cayetano, panadero y militante de la célula
Brazo y Cerebro, llegó a ocupar la secretaría regional de Lima de la Estrella
del Perú en 1963. A comienzos de 1960 aún operaba la Federación Anarquista del
Perú, cuyo secretario general fue Wenceslao Zavala Grimaldo, perteneciente al gremio de
construcción civil.
Antes del golpe militar de 1968 se
llegó a conformar un instituto socialista libertario en Lima (el Instituto de
Estudios e Investigación de Cooperativas y Comunidades), gestionado por Jaime
Llosa, Gerardo Cárdenas, Víctor Gutiérrez, entre otros. Asimismo, no podemos
soslayar la experiencia de
la Organización Horizontal Obrera, formada por Gustavo Ruiz de Somocurcio, en
Arequipa, a comienzos de los 70.
Primer número de periódico anarquista Acción Directa, 2011.
PROBLEMA
¿Por qué el anarquismo en
Perú hoy en día se ha convertido en algo inocuo e insignificante, sin una base
social determinante (como en épocas pasadas)? ¿Es el anarquismo en Perú hoy en
día un movimiento meramente cultural (contracultural) y marginal?
ANARCOINDIVIDUALISTAS
EXTREMOS
Los
anarquistas individualistas modernos (o posmodernos) olvidan una verdad de
Perogrullo: antes de que ellos aparecieran en el mundo ya existía una cohorte
de normas y convenciones sociales, así como de instituciones fuertemente
arraigadas en la vida social. Se necesita ser un émulo de Diógenes de Sinope o
Crates de Tebas para impugnar radicalmente las convenciones sociales y afrontar
las consecuencias de ello, al margen de un logos establecido y con total
parresía. Como afirma Malatesta (1975): “El individuo humano no es un ser
independiente de la sociedad, sino su producto. Sin sociedad no habría podido
salir de la esfera de la animalidad brutal y transformarse en un verdadero
hombre, y fuera de la sociedad retornaría más o menos rápidamente a la
primitiva animalidad” (p. 58). Por consiguiente, existe el enorme riesgo de
caer en un individualismo metodológico cuando se pretende explicar los
fenómenos sociales en función de una mirada unilateral y al margen de la
historia de las luchas sociales concretas del Perú y del mundo.

Encuentro libertario, Lima, 2007.
Volante a favor del abstencionismo electoral, Grupo Orwell.
OMBLIGISMO
A
partir de la década del 2000, los esfuerzos de colectivos o células libertarias
en Lima y en otras ciudades se cristalizaron en la propaganda, a partir de la
aparición de prensa de reducido tiraje (La Protesta, Avancemos, Humanidad,
Acción Directa, Desobediencia, Movimiento, etc.), así como
en la organización de jornadas y encuentros de militantes jóvenes y colectivos
diversos (2005, 2007, 2008, etc.). Asimismo, hubo un intento de implantación
social y se lograron coordinaciones efectivas con gremios antiguos y nuevos
(Estrella del Perú, sindicato de Molitalia, sindicato de Topitop, call
centers, etc.). De este modo, lo positivo es que, entre los años 2008 y
2011, se llevaron adelante algunas acciones directas en apoyo de los
trabajadores sindicalizados, acosados sistemáticamente por la patronal nativa,
para la cual la palabra “sindicato” representa una afrenta. Ya sabemos que en
esta república bananera los trabajadores sindicalizados se encuentran en medio
de una asimetría profunda y una legislación proempresarial (acentuada desde la
flexibilización laboral y el abaratamiento de costos de los 90).
Lo
deleznable es que estos rescatables esfuerzos se vieron ensombrecidos por
rencillas y exabruptos (lejos de divergencias teóricas o tácticas) que
terminaron por echar por tierra las coordinaciones y el proyecto de un ateneo o
centro social importante, gestionado por libertarios de Lima. No obstante,
algunos centros sociales pudieron funcionar (v. gr. el Centro de Estudios
Sociales Manuel González Prada), pero no se sostuvieron en el tiempo.
Una
de las probables explicaciones de esta desestructuración es que los anarquistas
de Lima proceden, en su gran mayoría, de las clases medias tradicionales. Esto
conlleva un conjunto de imaginarios sociales y orientaciones de valor (cuando
no prejuicios) propios de la clase media como tipo ideal. Se sobreentiende que el
gran drama de las clases medias limeñas es esforzarse por parecerse cada vez
más a su arquetipo: las clases altas (alienación). Por lo tanto, se abre la
puerta a la cultura del emprendimiento y de la independencia laboral. ¿Para
qué, entonces, establecer redes y coordinaciones con los sindicatos o gremios
de trabajadores peruanos?
Nos
atreveríamos a afirmar que cuando el anarquismo abandona las reivindicaciones
concretas y se desentiende del propósito de redención social de los
trabajadores y de los expoliados, en general, se vacía de contenido; pierde su
esencia. De esta manera, se convierte en una ideología inofensiva, insustancial
y solo equiparable a un movimiento artístico-cultural (o contracultural) de
“vanguardia”. Como lo asevera Kropotkin (s/f):
La posibilidad de vivir como seres
humanos y de criar los hijos para hacerles miembros iguales de una sociedad
superior a la nuestra, es el derecho al bienestar, en tanto que el derecho al
trabajo es el derecho a seguir siendo un esclavo asalariado (…), dirigido y
explotado por los burgueses venideros. El derecho al bienestar es la revolución
social; el derecho al trabajo es un presidio industrial a lo sumo. (p. 21)
La
inauguración del Centro Social Manuel González Prada en invierno de 2022 representa
un logro indiscutible para los libertarios de Lima, algunos de los cuales
vienen activando desde hace veinte años (o más). Esto fue posible gracias al internacionalismo
y la solidaridad obrera, pues la CNT apoyó económicamente para conseguir un
espacio amplio y céntrico en la capital peruana. Asimismo, simpatizantes y
activistas vienen cotizando para plasmar el proyecto concreto, anhelado durante
varios años, de contar con un ateneo libertario. Sin embargo, esta denodada
labor hoy puede verse empañada por incidentes lamentables que, como una nube
gris, se ciernen –recurrentemente– sobre el ambiente libertario local. Por otra
parte, no podemos dejar de mencionar que un clima inquisitorial, propio de un
Estado policial o de una dictadura estalinista, se ha propagado impunemente
desde hace un tiempo. Algunos libertarios no han podido escapar de ello.
CONCLUSIÓN
¿Los
anarquistas de Lima y de otras ciudades se han convertido en simples gestores
culturales o promotores de eventos culturales y artísticos (ferias de libro,
conciertos, recitales, etc.)? ¿Dónde queda la imprescindible labor de publicar
una prensa de agitación y de propaganda? ¿Son Bukowsky, Iggy Pop, Johnny Depp,
etc., los actuales referentes de los libertarios de Lima?
Estas
y otras cuestiones nos vienen a la mente, sobre todo cuando muchos hemos
olvidado el contexto sociohistórico en el que surge y se propagan las ideas
libertarias en nuestro país. La tradición autoritaria que se buscaba impugnar
era (es) muy fuerte. El Estado policial está de regreso y debemos establecer,
perentoriamente, redes de apoyo con obreros, estudiantes, campesinos,
trabajadores informales, etc. Muchos no recuerdan el proyecto político,
cultural y ético (ethos) que conlleva el anarquismo. No obstante, el
libertario norteamericano Benjamin Tucker nos lo recuerda “la doctrina según la
cual todos los asuntos humanos deberían ser manejados por los individuos o las
asociaciones voluntarias. El Estado debe ser abolido”.
REFERENCIAS
Kropotkine,
P. (s/f). La conquista del pan. Barcelona: Editorial B. Bauzá.
Malatesta,
E. (1975). Socialismo y anarquía.
Madrid: Ayuso.
Volante repartido en jornada internacional a favor de sindicalistas de Topi top.
Biblioteca Emilio López, del Centro Social González Prada, Lima, 2023.